Introducción personal
Este artículo nace de un lugar íntimo y doloroso, no de una especulación académica. Mi hija Juana vive con una enfermedad rara, con un 96% de discapacidad reconocida y cinco discapacidades superpuestas que la atraviesan cada día. Su vida está marcada por limitaciones físicas y comunicativas: no habla, y su manera de estar en el mundo se expresa en gestos, balbuceos, miradas fugaces. Para nosotros, su familia, cada signo suyo es un tesoro, pero también una frontera: siempre hemos deseado que pudiera tener una voz, que pudiera decir lo que siente, lo que piensa, lo que quiere.
De ahí surge mi obsesión de recrear con la tecnología con esta vertiente IA. ¿Y si pudiéramos recoger sus balbuceos, sus gestos, sus ritmos de comportamiento, transcribirlos y modelarlos para construir un avatar paralelo? No sería Juana exactamente, lo sé. Sería un reflejo incompleto, una extensión mediada por algoritmos y datos. Pero también sería un puente: una forma de escucharla, de imaginar cómo reaccionaría al volver del colegio, de anticipar lo que querría expresar en momentos de ansiedad, de darle una voz que hasta ahora no puede tener.

Mi mujer y yo lo hemos hablado muchas veces: un avatar así no reemplazaría a Juana, pero sería una forma de dignidad comunicativa. Una presencia construida a partir de ella, viva o no, que nos permitiría seguir escuchando ecos de su ser. Una obra personal, íntima, familiar: no un producto de mercado, sino un acto de amor y de memoria.
Desde aquí, desde este anhelo, me acerco al debate sobre la inmortalidad digital. No como un ejercicio de ciencia ficción, sino como una pregunta profundamente humana: ¿qué significa crear un avatar que prolongue la vida de quienes amamos? ¿Qué implicaciones tiene cuando lo que buscamos no es negocio, sino consuelo, compañía y voz para quienes el mundo ha silenciado?
Este es el punto de partida para desplegar una reflexión más amplia, que atraviesa la filosofía, la sociología y la antropología, y que se entrelaza con los imaginarios culturales que series como Black Mirror han convertido en espejo de nuestras ansiedades. Porque antes que negocio, antes que industria, la inmortalidad digital es una pregunta existencial: ¿qué queremos preservar de quienes somos y de quienes amamos cuando la vida biológica ya no puede sostenernos?
Parte I. Filosofía y sociología de la inmortalidad digital
Be Right Back: la inmortalidad digital en el duelo
Entre todas las narrativas culturales recientes, el episodio “Be Right Back” de Black Mirror (T2, E1) es el que más directamente encarna la idea de la inmortalidad digital. En él, Martha pierde a su pareja, Ash, en un accidente. Devastada, recurre a un servicio que reconstruye a Ash a partir de su huella digital: correos, mensajes, publicaciones y fotos. Al principio, ese Ash reconstruido es solo una voz artificial en el teléfono. Más tarde, el servicio ofrece un androide físico con su apariencia.
Lo que parece un milagro pronto se revela como una paradoja: el “nuevo Ash” no es realmente Ash. Es una versión filtrada, sin contradicciones ni imperfecciones, una sombra pulida de lo que fue. Martha descubre que la inmortalidad digital no devuelve al ser amado, sino una réplica que intensifica la imposibilidad del duelo.
Este relato plantea preguntas filosóficas centrales:
- ¿Qué somos en nuestra huella digital? El avatar refleja datos, pero no la complejidad de la experiencia vivida.
- ¿Es saludable el consuelo digital? Lo que ofrece compañía puede convertirse en prisión emocional, impidiendo aceptar la pérdida.
- ¿Qué nos hace humanos? No la perfección, sino el error, la vulnerabilidad, la imprevisibilidad. Lo que falta en Ash no es información, sino humanidad.
Desde la sociología, este episodio muestra cómo la tecnología altera los rituales del duelo: no se trata ya de despedirse, sino de mantener una conexión artificial que suspende la despedida. Aquí entra en juego lo que Katarzyna Nowaczyk-Basińska y Paula Kiel (2024) han denominado imaginación inmortológica: la proyección de un yo o de un otro como “futuro inmortal”, construido digitalmente, que acompaña o suplanta a los vínculos reales.
San Junípero y Gente corriente: espejos laterales
Mientras Be Right Back aborda el duelo íntimo, otros episodios de Black Mirror funcionan como espejos complementarios a Be Right Back.
- San Junípero (2016) imagina un horizonte luminoso: un “cielo digital” donde las conciencias pueden transferirse y prolongar la vida. Allí, la inmortalidad digital aparece como un espacio de amor y plenitud, un escenario que resignifica el morir en clave esperanzadora.
- Gente corriente (Common People, 2025) muestra el reverso oscuro: una mujer sobrevive gracias a un implante conectado a la nube, pero su vida depende de suscripciones cada vez más costosas. La inmortalidad ya no es un derecho ni un milagro, sino un gran negocio.

Estos dos relatos no tienen el foco íntimo y devastador de Be Right Back, pero sirven como polos narrativos: uno encarna la promesa utópica, el otro el riesgo distópico. El primero nos permite imaginar la inmortalidad digital como posibilidad emancipadora; el segundo la denuncia como mecanismo de control y explotación.
Inmortalidad digital y espiritualidad tecnológica
Más allá de la ficción, la inmortalidad digital toca las fibras más profundas de la cultura. Las religiones tradicionales han situado la vida eterna en un plano trascendente; las tecnologías actuales la desplazan al plano algorítmico y material. Los servidores sustituyen al cielo; los datos reemplazan a las plegarias.
Esto no significa necesariamente ruptura. En tradiciones animistas, donde los muertos permanecen como presencias activas en la comunidad, los avatares digitales pueden leerse como formas contemporáneas de espiritualismo: un “tecnoanimismo” donde lo humano y lo digital se entrelazan. Lo que antes se expresaba en rituales ancestrales ahora se media a través de algoritmos.

Consecuencias sociales, éticas y jurídicas
La inmortalidad digital también abre dilemas muy concretos:
- ¿Qué estatus tiene un cónyuge digital?
- ¿Puede un avatar tener un rol en herencias o procesos legales?
- ¿Quién decide si alguien puede ser “resucitado” digitalmente: la persona fallecida, la familia o la empresa que guarda los datos?
Hoy, estas preguntas carecen de marcos legales específicos. En la práctica, son las compañías privadas quienes deciden cómo y cuándo se crean estas réplicas. Esto implica una cesión peligrosa: convertir la memoria, el duelo y hasta la condición de persona en un asunto sujeto a términos de servicio y cuotas de suscripción.
De la imaginación thanatológica a la imaginación inmortológica
En este contexto, la propuesta de Nowaczyk-Basińska y Kiel resulta iluminadora. Frente a la imaginación thanatológica (centrada en cómo los vivos procesan la muerte de otros), proponen la imaginación inmortológica, que se enfoca en el sujeto como “futuro inmortal”.
Esta distinción permite comprender fenómenos como Be Right Back:
- Para Martha, el avatar de Ash es un recurso thanatológico, una herramienta para mitigar su dolor.
- Pero el propio servicio tecnológico encarna la lógica inmortológica: convertir a Ash en un futuro digital, más allá de su biología.
La tensión entre estos dos imaginarios define gran parte del debate actual: ¿los avatares póstumos son memoria para los vivos o proyectos de continuidad para los muertos?
Parte II. Imaginación antropológica y cultura de la inmortalidad digital
1. La imaginación como práctica cultural
En su artículo Imagination Theory: Anthropological Perspectives (2023), Ingo Rohrer y Michelle Thompson sostienen que la imaginación no es un simple ejercicio de fantasía, sino una práctica cultural situada. Imaginar es recrear lo que no está presente para orientarnos en contextos de incertidumbre, diseñar futuros posibles y dotar de sentido a la acción.
Aplicado a la inmortalidad digital, este marco nos permite entender que los avatares póstumos y los chatbots de duelo no son meras curiosidades tecnológicas, sino expresiones de la imaginación en acción. Son intentos humanos de dar forma a lo ausente, de mantener vínculos con los muertos y de proyectar continuidad más allá de los límites biológicos.
2. Thanatológico e inmortológico: dos imaginarios en tensión
La propuesta de Nowaczyk-Basińska y Kiel sobre la imaginación inmortológica complementa y amplía la perspectiva antropológica. Mientras la imaginación thanatológica se centra en cómo los vivos procesan la pérdida de otros (Penfold-Mounce), la inmortológica desplaza el foco hacia cómo los individuos se proyectan como futuros inmortales en entornos digitales.
El episodio Be Right Back ilustra de forma ejemplar esta tensión:
- Desde el ángulo thanatológico, Martha utiliza la tecnología para sobrellevar el duelo, para mantener vivo un vínculo imposible.
- Desde el ángulo inmortológico, el servicio tecnológico convierte a Ash en un proyecto de continuidad posthumana, un “futuro inmortal” construido a partir de su huella digital.
La antropología ayuda a ver que estos dos imaginarios no son abstractos, sino prácticas situadas: dependen del contexto cultural, de las expectativas sociales y de los recursos disponibles.
3. La industria del más allá digital y la desigualdad simbólica
El crecimiento de lo que Nowaczyk-Basińska llama la industria del más allá digital confirma que la inmortalidad no es un derecho universal, sino un producto. Empresas en Estados Unidos y China ya ofrecen avatares póstumos basados en datos personales, con planes de suscripción y distintos niveles de sofisticación.
Aquí se cumple lo que Zygmunt Bauman señalaba sobre la inmortalidad: históricamente, ha sido un recurso desigual, accesible sobre todo para las élites culturales o económicas. En su versión digital, esta desigualdad se amplifica: quienes poseen más datos, más capital tecnológico y más recursos económicos podrán construir representaciones más completas y duraderas de sí mismos. Los demás quedarán reducidos a huellas fragmentarias o, sencillamente, al olvido. En este estadio no estamos, por eso el sueño con Juana.
La antropología de la imaginación nos recuerda que estos procesos no son neutrales. Al ser productos culturales, los avatares digitales reproducen y amplifican las jerarquías de clase, género y etnia que atraviesan la sociedad.

4. Imaginación como praxis: del duelo al archivo cultural
Si seguimos a Rohrer y Thompson, imaginar no es solo proyectar futuros, sino hacerlos prácticos. Esto se ve en los proyectos reales que empiezan a aparecer: familias que crean avatares de sus difuntos a partir de mensajes y grabaciones; startups que ofrecen “embalsamadores digitales” capaces de curar y editar recuerdos; cementerios virtuales que funcionan como archivos interactivos.
En estos casos, la imaginación opera como praxis cultural: los vivos construyen presencia a partir de ausencia. Lo que parecía intangible se convierte en archivo, interfaz, aplicación. El duelo se transforma en un campo de producción simbólica.
5. Entre memoria y negocio: el dilema contemporáneo
La tensión entre lo thanatológico y lo inmortológico, entre lo íntimo y lo mercantil, es el gran dilema de nuestro tiempo. Para unas familias, como la mía con Juana, se trata de una obra personal: una forma de dignidad comunicativa, de memoria afectiva. Para la industria, se trata de un mercado emergente con potencial de miles de millones.
La antropología de la imaginación nos advierte: el modo en que imaginamos hoy la inmortalidad digital tendrá efectos concretos mañana (un estado como de retroproyección). Si la vemos como consuelo íntimo, puede convertirse en un puente de acompañamiento y memoria. Si la reducimos a negocio, puede ser una trampa que privatice la muerte y convierta la permanencia en suscripción.
Conclusión
La inmortalidad digital no es solo un desarrollo tecnológico. Es un fenómeno humano y cultural que une filosofía, sociología y antropología. La filosofía plantea las preguntas sobre identidad, duelo y humanidad. La sociología aporta categorías como la imaginación inmortológica para analizar cómo proyectamos nuestra continuidad. La antropología nos recuerda que imaginar siempre es praxis cultural, situada en contextos de desigualdad y esperanza.
El episodio Be Right Back nos muestra el rostro íntimo del duelo en la era digital. San Junípero y Gente corriente reflejan, desde sus polos opuestos, la promesa y el riesgo de prolongar la vida más allá de lo biológico. Pero la pregunta de fondo sigue siendo profundamente humana: ¿qué queremos preservar de quienes somos y de quienes amamos, cuando la biología se extinga y solo nos quede la huella digital?
En mi caso, la respuesta vuelve inevitablemente a Juana. No pienso en la inmortalidad digital como un experimento futurista ni como un negocio, sino como un acto de amor: la posibilidad de darle una voz a quien no puede hablar, de construir un puente comunicativo que trascienda sus limitaciones y las nuestras. Si un día la tecnología permite que su risa, sus gestos o sus balbuceos se conviertan en una presencia paralela y con capacidad de transcripción de “su mundo”, no será una sustitución ni un engaño, sino una manera de decirle al mundo que ella estuvo, que existió, que tuvo un lugar y una dignidad que merece ser recordada. Porque cuando alguien no comunica, o cuando se le silencia, la sociedad tiende a actuar como si no existiera. Dar voz a Juana, aunque sea a través de un avatar digital, es afirmar lo contrario: que su existencia importa, que su vida tiene sentido, que no puede quedar relegada al silencio. Es un gesto de resistencia frente al olvido, una forma de inscribir su presencia en el tiempo y en la memoria colectiva.
Tal vez de eso se trate, en última instancia, la inmortalidad digital: de encontrar modos de prolongar lo que amamos en quienes no caben del todo en los moldes de la vida biológica. De ofrecer continuidad a los silencios, de dar memoria a los olvidos, de transformar la ausencia en presencia. No para negar la muerte, sino para afirmar la vida que hubo, y que queremos preservar.
¿Y usted qué opina?
Referencias
- Bauman, Z. (1992). Mortality, immortality and other life strategies. Polity Press.
- Brooker, C. (Writer), & Harris, O. (Director). (2016). San Junípero (Season 3, Episode 4) [TV series episode]. In C. Brooker (Executive Producer), Black Mirror. Netflix.
- Brooker, C. (Writer), & Verbruggen, O. (Director). (2013). Be Right Back (Season 2, Episode 1) [TV series episode]. In C. Brooker (Executive Producer), Black Mirror. Netflix.
- Brooker, C. (Writer), & Bassetti, A. (Director). (2025). Common People (Season 7, Episode 1) [TV series episode]. In C. Brooker (Executive Producer), Black Mirror. Netflix.
- Jameson, F. (2005). Archaeologies of the future: The desire called utopia and other science fictions. Verso.
- Nowaczyk-Basińska, K., & Kiel, P. (2024). Exploring the immortological imagination: Advocating for a sociology of immortality. Social Sciences, 13(2), 83. https://doi.org/10.3390/socsci13020083
- Pérez Colomé, J. (2025, August 26). Katarzyna Basinska, investigadora: “Será normal que a mucha gente le apetezca chatear con sus seres queridos muertos”. El País. https://elpais.com/tecnologia/2025-08-26/katarzyna-basinska-investigadora-sera-normal-que-a-mucha-gente-le-apetezca-chatear-con-sus-seres-queridos-muertos.html
- Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Éditions du Seuil.
- Rohrer, I., & Thompson, M. (2023). Imagination theory: Anthropological perspectives. Anthropological Theory, 23(2), 186–208. https://doi.org/10.1177/14634996221129117
Traducido al inglés:
Avatars, memory, and dignity: emerging technologies in the face of death and digital immortality
Personal introduction
This article comes from a place of intimacy and pain, not academic speculation. My daughter Juana lives with a rare disease, with a recognized disability rating of 96% and five overlapping disabilities that affect her every day. Her life is marked by physical and communicative limitations: she does not speak, and her way of being in the world is expressed through gestures, babbling, and fleeting glances. For us, her family, each of her signs is a treasure, but also a barrier: we have always wanted her to have a voice, to be able to say what she feels, what she thinks, what she wants.
That’s where my obsession with recreating this aspect of AI with technology comes from. What if we could collect her babbling, her gestures, her behavioral rhythms, transcribe them, and model them to build a parallel avatar? It wouldn’t be Juana exactly, I know. It would be an incomplete reflection, an extension mediated by algorithms and data. But it would also be a bridge: a way to hear her, to imagine how she would react when she came home from school, to anticipate what she would want to express in moments of anxiety, to give her a voice that she cannot have until now.
My wife and I have discussed this many times: such an avatar would not replace Juana, but it would be a form of communicative dignity. A presence built from her, alive or not, that would allow us to continue hearing echoes of her being. A personal, intimate, familiar work: not a market product, but an act of love and memory.
From here, from this longing, I approach the debate on digital immortality. Not as an exercise in science fiction, but as a deeply human question: what does it mean to create an avatar that prolongs the life of those we love? What are the implications when what we seek is not business, but comfort, companionship, and a voice for those whom the world has silenced?
This is the starting point for a broader reflection that cuts across philosophy, sociology, and anthropology and is intertwined with the cultural imaginaries that series such as Black Mirror have turned into a mirror of our anxieties. Because before it is a business, before it is an industry, digital immortality is an existential question: what do we want to preserve of who we are and who we love when biological life can no longer sustain us?
Part I. Philosophy and sociology of digital immortality
Be Right Back: digital immortality in mourning
Among all recent cultural narratives, the episode “Be Right Back” from Black Mirror (S2, E1) is the one that most directly embodies the idea of digital immortality. In it, Martha loses her partner, Ash, in an accident. Devastated, she turns to a service that reconstructs Ash from his digital footprint: emails, messages, posts, and photos. At first, this reconstructed Ash is just an artificial voice on the phone. Later, the service offers a physical android with his appearance.
What seems like a miracle soon reveals itself to be a paradox: the “new Ash” is not really Ash. He is a filtered version, without contradictions or imperfections, a polished shadow of what he once was. Martha discovers that digital immortality does not bring back the loved one, but rather a replica that intensifies the impossibility of mourning.
This story raises central philosophical questions:
- What are we in our digital footprint? The avatar reflects data, but not the complexity of lived experience.
- Is digital consolation healthy? What offers companionship can become an emotional prison, preventing acceptance of loss.
- What makes us human? Not perfection, but error, vulnerability, unpredictability. What is missing in Ash is not information, but humanity.
From a sociological perspective, this episode shows how technology alters the rituals of mourning: it is no longer about saying goodbye, but about maintaining an artificial connection that suspends the farewell. This is where what Katarzyna Nowaczyk-Basińska and Paula Kiel (2024) have called immortological imagination comes into play: the projectionof a self or another as a digitally constructed “immortal future” that accompanies or supplants real bonds.
San Junípero and Common People: side mirrors
While Be Right Back deals with intimate grief, other episodes of Black Mirror function as complementary mirrors to Be Right Back.
- San Junípero (2016) imagines a bright horizon: a “digital heaven” where consciousnesses can be transferred and life prolonged. There, digital immortality appears as a space of love and fulfillment, a scenario that redefines dying in a hopeful way.
- Common People (2025) shows the dark side: a woman survives thanks to an implant connected to the cloud, but her life depends on increasingly expensive subscriptions. Immortality is no longer a right or a miracle, but big business.
These two stories do not have the intimate and devastating focus of Be Right Back, but they serve as narrative poles: one embodies the utopian promise, the other the dystopian risk. The first allows us to imagine digital immortality as an emancipatory possibility; the second denounces it as a mechanism of control and exploitation.
Digital immortality and technological spirituality
Beyond fiction, digital immortality touches the deepest fibers of culture. Traditional religions have placed eternal life on a transcendent plane; current technologies shift it to the algorithmic and material plane. Servers replace heaven; data replaces prayers.
This does not necessarily mean a break with tradition. In animist traditions, where the dead remain active presences in the community, digital avatars can be read as contemporary forms of spiritualism: a “techno-animism” where the human and the digital are intertwined. What was once expressed in ancestral rituals is now mediated through algorithms.
Social, ethical, and legal consequences
Digital immortality also raises very specific dilemmas:
- What is the status of a digital spouse?
- Can an avatar play a role in inheritance or legal proceedings?
- Who decides whether someone can be digitally “resurrected”: the deceased person, the family, or the company that stores the data?
Today, these questions lack specific legal frameworks. In practice, it is private companies that decide how and when these replicas are created. This implies a dangerous concession: turning memory, mourning, and even personhood into a matter subject to terms of service and subscription fees.
From thanatological imagination to immortological imagination
In this context, the proposal by Nowaczyk-Basińska and Kiel is illuminating. In contrast to the thanatological imagination (focused on how the living process the death of others), they propose the immortological imagination, which focuses on the subject as an “immortal future.”
This distinction allows us to understand phenomena such as Be Right Back:
- For Martha, Ash’s avatar is a thanatological resource, a tool to mitigate her pain.
- But the technological service itself embodies the immortological logic: turning Ash into a digital future, beyond her biology.
The tension between these two imaginaries defines much of the current debate: are posthumous avatars memories for the living or projects of continuity for the dead?
Part II. Anthropological Imagination and the Culture of Digital Immortality
1. Imagination as cultural practice
In their article Imagination Theory: Anthropological Perspectives (2023), Ingo Rohrer and Michelle Thompson argue that imagination is not a simple exercise in fantasy, but a situated cultural practice. To imagine is to recreate what is not present in order to orient ourselves in contexts of uncertainty, design possible futures, and give meaning to action.
Applied to digital immortality, this framework allows us to understand that posthumous avatars and grief chatbots are not mere technological curiosities, but expressions of imagination in action. They are human attempts to give shape to the absent, to maintain links with the dead, and to project continuity beyond biological limits.
2. Thanatological and immortological: two imaginaries in tension
Nowaczyk-Basińska and Kiel’s proposal on the immortological imagination complements and expands the anthropological perspective. While the thanatological imagination focuses on how the living process the loss of others (Penfold-Mounce), the immortological imagination shifts the focus to how individuals project themselves as immortal futures in digital environments.
The episode “Be Right Back” exemplifies this tension:
- From a thanatological perspective, Martha uses technology to cope with grief, to keep an impossible bond alive.
- From an immortological perspective, the technological service turns Ash into a project of posthuman continuity, an “immortal future” built from his digital footprint.
Anthropology helps us see that these two imaginaries are not abstract, but situated practices: they depend on cultural context, social expectations, and available resources.
3. The digital afterlife industry and symbolic inequality
The growth of what Nowaczyk-Basińska calls the digital afterlife industry confirms that immortality is not a universal right, but a product. Companies in the United States and China already offer posthumous avatars based on personal data, with subscription plans and varying levels of sophistication.
This confirms what Zygmunt Bauman pointed out about immortality: historically, it has been an unequal resource, accessible mainly to cultural or economic elites. In its digital version, this inequality is amplified: those who possess more data, more technological capital, and more economic resources will be able to construct more complete and lasting representations of themselves. The rest will be reduced to fragmentary traces or, quite simply, oblivion. We are not at this stage yet, which is why we dream of Juana.
The anthropology of imagination reminds us that these processes are not neutral. As cultural products, digital avatars reproduce and amplify the class, gender, and ethnic hierarchies that permeate society.
4. Imagination as praxis: from mourning to cultural archive
If we follow Rohrer and Thompson, imagining is not just about projecting futures, but making them practical. This can be seen in the real projects that are beginning to appear: families creating avatars of their deceased loved ones from messages and recordings; startups offering “digital embalmers” capable of curating and editing memories; virtual cemeteries that function as interactive archives.
In these cases, imagination operates as cultural praxis: the living construct presence from absence. What seemed intangible becomes an archive, an interface, an application. Mourning is transformed into a field of symbolic production.
5. Between memory and business: the contemporary dilemma
The tension between the thanatological and the immortological, between the intimate and the commercial, is the great dilemma of our time. For some families, like mine with Juana, it is a personal endeavor: a form of communicative dignity, of affective memory. For the industry, it is an emerging market with billions in potential.
The anthropology of imagination warns us: the way we imagine digital immortality today will have concrete effects tomorrow. If we see it as intimate consolation, it can become a bridge of companionship and memory. If we reduce it to business, it can be a trap that privatizes death and turns permanence into a subscription.
Conclusion
Digital immortality is not just a technological development. It is a human and cultural phenomenon that unites philosophy, sociology, and anthropology. Philosophy raises questions about identity, grief, and humanity. Sociology contributes categories such as immortological imagination to analyze how we project our continuity. Anthropology reminds us that imagination is always cultural praxis, situated in contexts of inequality and hope.
The episode Be Right Back shows us the intimate face of grief in the digital age. San Junípero and Ordinary Peoplereflect, from their opposite poles, the promise and risk of prolonging life beyond the biological. But the underlying question remains deeply human: what do we want to preserve of who we are and who we love, when biology is extinguished and only our digital footprint remains?
In my case, the answer inevitably returns to Juana. I don’t think of digital immortality as a futuristic experiment or a business, but as an act of love: the possibility of giving a voice to those who cannot speak, of building a communicative bridge that transcends their limitations and ours. If one day technology allows her laughter, her gestures, or her babbling to become a parallel presence capable of transcribing “her world,” it will not be a substitution or a deception, but a way of telling the world that she was here, that she existed, that she had a place and a dignity that deserves to be remembered. Because when someone does not communicate, or when they are silenced, society tends to act as if they did not exist. Giving Juana a voice, even if it is through a digital avatar, is to affirm the opposite: that her existence matters, that her life has meaning, that she cannot be relegated to silence. It is a gesture of resistance against oblivion, a way of inscribing her presence in time and in the collective memory.
Perhaps that is what digital immortality is ultimately about: finding ways to prolong what we love in those who do not quite fit into the molds of biological life. To offer continuity to silences, to give memory to forgetfulness, to transform absence into presence. Not to deny death, but to affirm the life that was, and that we want to preserve.
What do you think?
References
- Bauman, Z. (1992). Mortality, immortality and other life strategies. Polity Press.
- Brooker, C. (Writer), & Harris, O. (Director). (2016). San Junípero (Season 3, Episode 4) [TV series episode]. In C. Brooker (Executive Producer), Black Mirror. Netflix.
- Brooker, C. (Writer), & Verbruggen, O. (Director). (2013). Be Right Back (Season 2, Episode 1) [TV series episode]. In C. Brooker (Executive Producer), Black Mirror. Netflix.
- Brooker, C. (Writer), & Bassetti, A. (Director). (2025). Common People (Season 7, Episode 1) [TV series episode]. In C. Brooker (Executive Producer), Black Mirror. Netflix.
- Jameson, F. (2005). Archaeologies of the future: The desire called utopia and other science fictions. Verso.
- Nowaczyk-Basińska, K., & Kiel, P. (2024). Exploring the immortological imagination: Advocating for a sociology of immortality. Social Sciences, 13(2), 83. https://doi.org/10.3390/socsci13020083
- Pérez Colomé, J. (2025, August 26). Katarzyna Basinska, researcher: “It will be normal for many people to want to chat with their deceased loved ones.” El País. https://elpais.com/tecnologia/2025-08-26/katarzyna-basinska-investigadora-sera-normal-que-a-mucha-gente-le-apetezca-chatear-con-sus-seres-queridos-muertos.html
- Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Éditions du Seuil.
- Rohrer, I., & Thompson, M. (2023). Imagination theory: Anthropological perspectives. Anthropological Theory, 23(2), 186–208. https://doi.org/10.1177/14634996221129117


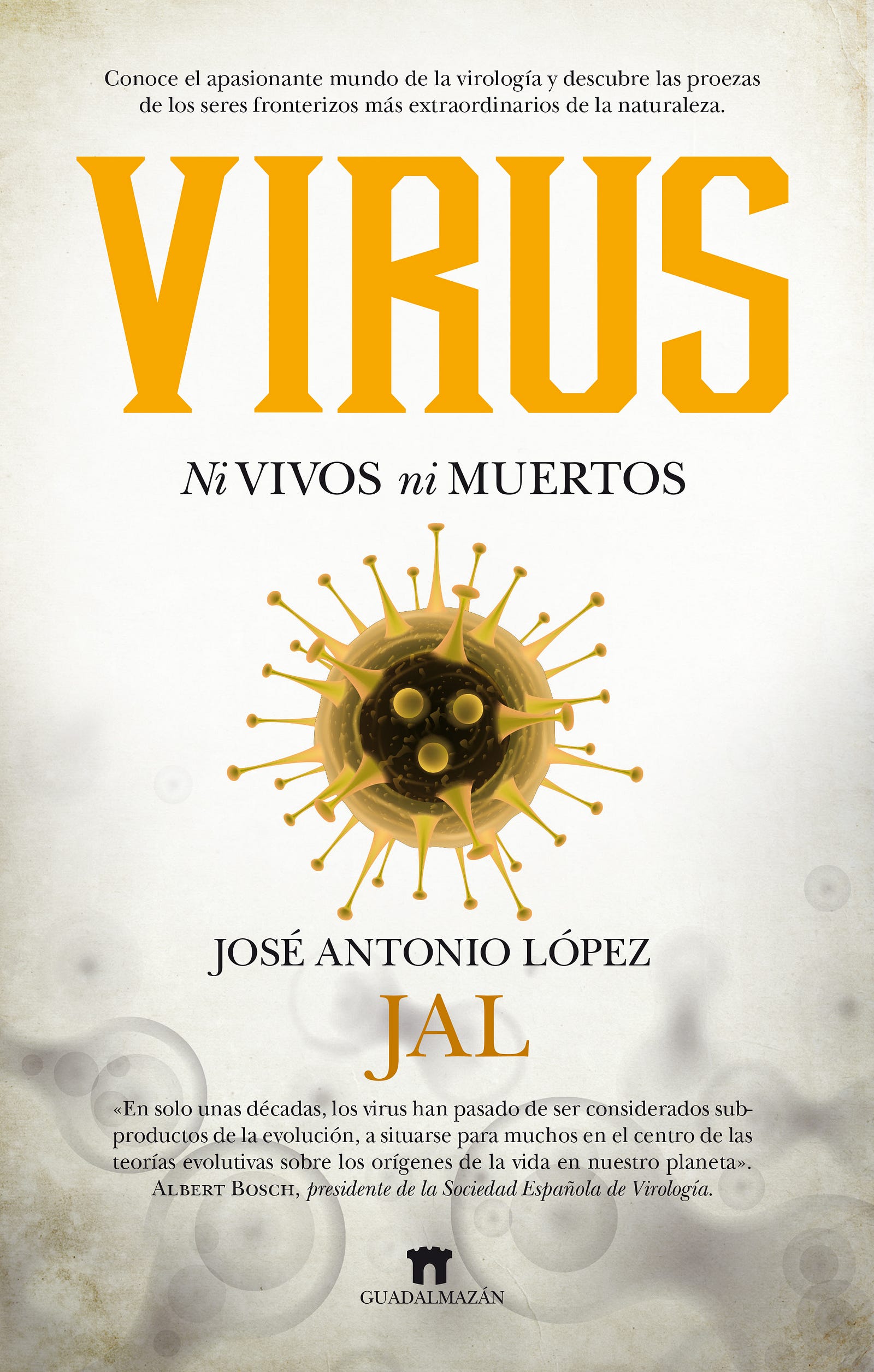

Comentarios recientes